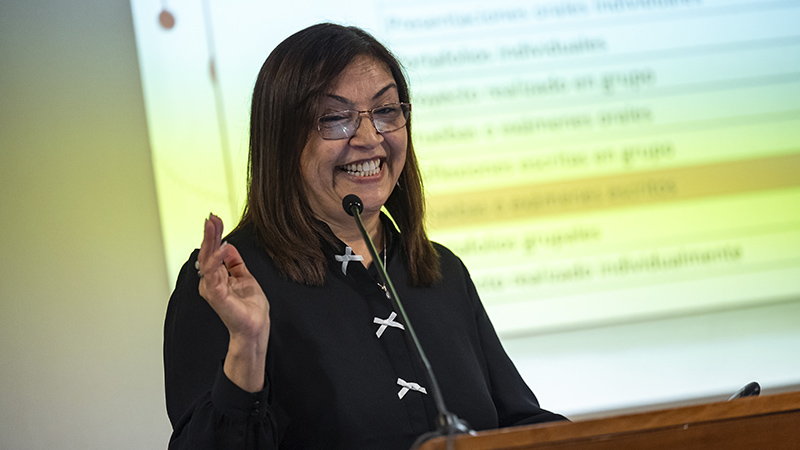“La formación en la competencia reflexiva es un tema complejo”, sentenció Sandra Zepeda, egresada del Doctorado en Educación de la Universidad ORT Uruguay.
Durante la defensa de su tesis Análisis de las prácticas pedagógicas de la formación inicial docente y caracterización de los procesos de evaluación, retroalimentación y reflexión profesional: un enfoque multicasos en cinco universidades de Chile, advirtió que los formadores de formadores “piensan que son reflexivos”, pero finalmente no saben cómo enseñar dicha competencia porque carecen de la didáctica necesaria para transmitirla.
Las claves de la investigación
¿Cuáles son las características de la retroalimentación y la evaluación en las prácticas pedagógicas de la formación inicial docente? ¿Cómo se relacionan dichos procesos con la reflexión profesional de los futuros docentes de educación primaria y secundaria en Chile?
Con estas preguntas como punto de partida, en su investigación doctoral, Zepeda se propuso “profundizar en los procesos de evaluación, realimentación y reflexión durante la formación inicial”, así como analizar cómo estos procesos “pueden enriquecer la experiencia formativa de los estudiantes” y fortalecer “sus competencias profesionales”.
En su tesis doctoral, Zepeda exploró la incidencia de las estrategias de retroalimentación, evaluación y reflexión en las prácticas de los estudiantes de pedagogía chilenos.
Para abordar sus objetivos, la egresada planteó un estudio de casos múltiples, con métodos mixtos, en cinco universidades de Chile. Además de efectuar un análisis documental, desarrolló una encuesta a los estudiantes de las universidades, y entrevistas individuales y grupales a coordinadores de práctica y estudiantes que estaban realizando su práctica profesional.
Retroalimentación segura y respetuosa
En la formación docente, la retroalimentación es tan necesaria como escasa. Así lo especificó Zepeda, quien observó que este recurso se suele “usar poco” en la práctica y de “forma inefectiva” durante la formación. ¿Cómo era, entonces, el feedback que recibían los futuros maestros? ¿Quién lo brindaba, con qué instrumentos y en qué momentos del proceso formativo?
https://www.youtube.com/watch?v=UNnpYCiy2Qo
La investigación doctoral reveló que “sigue prevaleciendo el rol del profesor de la universidad como responsable de proveer feedback a los estudiantes a su cargo”. Si bien también existía retroalimentación entre pares y por parte de los profesores de los colegios, la más habitual era la que ofrecían los profesores universitarios, principalmente a través de comentarios y sugerencias orales.
Otra de las cuestiones en las que la egresada profundizó fue en comprender qué implicaba la retroalimentación para los estudiantes. Además de “mejorar y revisar el avance de los procesos”, “estar basada en evidencia” y brindarse durante el proceso de enseñanza y aprendizaje —no al final—, para dichos estudiantes debía “ser una guía” y ayudar a “identificar tanto fortalezas como debilidades” de forma balanceada.
Pero uno de los hallazgos de Zepeda fue que, para ellos, el feedback debía ser “un espacio seguro y de respeto, donde no cause ni miedo ni pena”. “Los estudiantes valoraron la retroalimentación constructiva y que no solamente se fijara en cuestiones negativas”, complementó.
Aparece la necesidad de hacer institucional una cultura de feedback formativa y efectiva, donde se alfabeticen a los estudiantes acerca de cómo se usa la evaluación.
En materia de evaluación, la investigación evidenció que se trataba de un proceso “muy transparente para los estudiantes”, ya que recibían con antelación los instrumentos —principalmente el portafolio, la bitácora y la rúbrica— y conocían en detalle cómo serían evaluados.
Aun así, Zepeda destacó que los recursos más utilizados eran las reflexiones escritas, mientras que las pruebas casi no tenían lugar. “Uno esperaría que la formación universitaria de un profesor tuviese más oportunidades para poder demostrar desempeño”, señaló.
La importancia de las prácticas pedagógicas
Al analizar los documentos de las carreras de pedagogía, Zepeda observó que —en todos los casos y en mayor o menor medida— incluían la evaluación, la retroalimentación y la reflexión pedagógica en sus perfiles de egreso. Sin embargo, a pesar de que los programas de las asignaturas declaraban como meta la reflexión, no describían “estrategias de cómo enseñarla”.

Durante las entrevistas con estudiantes que estaban desarrollando sus prácticas pedagógicas, Zepeda encontró dos aspectos interesantes. “Me hizo ver que me gustaba la pedagogía”, le comentó un estudiante, por lo que, en primer lugar, pudo ser testigo de primera mano del efecto de las prácticas en el afianzamiento de la vocación pedagógica.
En segundo lugar, observó una “relación directa e intensa” entre el aprendizaje disciplinar, el pedagógico y la aproximación al contexto escolar, siendo la práctica el espacio que brinda ese “contexto auténtico” en el que la teoría se encuentra con la realidad educativa.
Los estudiantes reconocen que, a lo largo de su formación, se les ha enseñado la competencia reflexiva, pero no saben cómo.
Un componente clave de este proceso es la llamada tríada formativa, que articula la relación entre el estudiante, el profesor del colegio y el profesor de la universidad. No obstante, de acuerdo con Zepeda, una de las cuestiones “más conflictivas y ambivalentes” es la famosa tríada, debido a las tensiones que genera su funcionamiento.
Según la evidencia que recolectó en la realización de su tesis, existe una escasa conexión entre el profesor universitario y el del colegio. En otras palabras, eso hace que, en la práctica, la tríada funcione como dos díadas: estudiante en práctica–profesor universitario, por un lado, y estudiante en práctica–profesor de colegio, por otro.
En este esquema, la tríada se visualiza como “una debilidad”, en la cual los estudiantes terminan actuando como nexo entre ambos mundos.
La reflexión pedagógica como eje
“La reflexión pedagógica se plantea como una clave para que las personas aprendan”, aseguró Zepeda, quien subrayó que “debe ser intencionada y enseñada durante la formación”, de forma explícita, sistemática y gradual.
Lejos de ser un proceso espontáneo, la reflexión constituye una competencia transversal que potencia otras capacidades profesionales, pero que no se desarrolla “automáticamente”.
Hay una necesidad consciente de los actores de instalar una currícula reflexiva para que no sea una práctica episódica y subjetiva, sino que sea algo más sistemático.
Al escuchar la visión de los estudiantes, la egresada del Doctorado en Educación recalcó que reconocían la relevancia de este proceso: sabían que era central para su crecimiento profesional y que resultaba indispensable que los propios formadores de formadores también fueran reflexivos. “Si los profesores no tienen la capacidad de reflexión, ¿cómo la van a enseñar?”, acotó Zepeda.
Al mismo tiempo, los estudiantes expresaron que “la práctica hace al maestro” y que, por esa razón, se necesitaba más tiempo para fortalecer dicha competencia. Aunque habían logrado avanzar en su capacidad de reflexión, manifestaron una falta de claridad institucional sobre cómo se desarrollaba, lo que evidenció el desafío de “formalizar y visibilizar” su enseñanza.
En ese sentido, los coordinadores pedagógicos coincidieron en que es imprescindible instalar una cultura reflexiva con un “lenguaje común y cotidiano”, donde la reflexión sea una tarea habitual y progresiva.
Y, en palabras de Zepeda, ese anclaje institucional debe ir más allá de iniciativas puntuales: “Es un desafío institucionalizar estrategias de enseñanza y evaluación de la reflexión durante toda la formación”.
Para finalizar, puso el énfasis en que institucionalizar no implica “escribir en el currículum ni en los programas” —aunque eso también es necesario—. “Se trata de generar experiencias compartidas, de construir una visión común que atraviese completamente la línea de práctica”, concluyó.
Galería de imágenes
El martes 22 de julio, en el auditorio del Campus Centro de la Universidad ORT Uruguay, Zepeda defendió su tesis doctoral. En dicha oportunidad, el tribunal estuvo integrado por:
- Dr. Wellington Mazzotti, coordinador académico adjunto del Doctorado en Educación y del Master en Educación.
- Dra. Tamara Díaz Fouz, directora general de Educación y Formación Profesional de la Organización de Estados Iberoamericanos.
- Dra. Mariela Questa-Torterolo, coordinadora académica adjunta del Master en Gestión Educativa y del Master en Formación en Formadores de la Universidad ORT Uruguay.
El Dr. Eduardo Rodríguez Zidán ―docente, investigador y miembro del Comité Académico del Doctorado en Educación― se desempeñó como el director de la tesis de Zepeda.